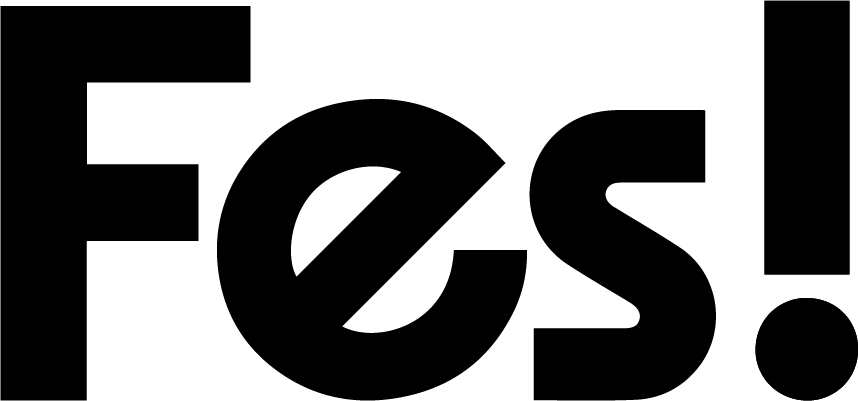Por Diego Salazar
Quizá el mayor desafío del presente sea entender que la lucha por los derechos culturales es también una lucha por el derecho a la vida. Porque quien queda fuera del relato queda también fuera del amparo.
Cuando la violencia se vuelve rutina, deja de provocar escándalo y pasa a llamarse normalidad. Diciembre ha sido prueba de ello. En pocas semanas, una sucesión de decisiones políticas y escenas públicas ha dejado al descubierto, ya sin disimulo, cómo se redefine el contrato social europeo en clave racial, también en Catalunya y en España.
A comienzos de mes, el Consejo de la Unión Europea aprobó decretos que facilitan deportaciones masivas y consolidan la externalización de fronteras, vulnerando derechos fundamentales y el propio derecho internacional. Días después, durante un acto de la Generalitat de Catalunya dedicado —paradójicamente— al Día Internacional de las Personas Migradas, dos activistas antirracistas fueron expulsadas por denunciar el desalojo del Instituto B9 de Badalona que se ejecutó al día siguiente: más de 400 personas migrantes quedaron en la calle, expuestas al frío invernal. Poco después, un grupo de vecinos bloqueaba el acceso a una iglesia para impedir el refugio temporal de quince de ellas. Esa misma semana se anunciaba también el cierre de Periferia Cimarronas, el primer teatro negro del Estado español, un proyecto afrocentrado que ha construido comunidad y pensamiento crítico desde los márgenes de una institucionalidad que nunca ha llegado a acogerlo.
Puede parecer una concatenación de hechos aislados. En realidad, es la expresión de un problema estructural. Las políticas migratorias, el sistema cultural y el imaginario nacional convergen en una misma arquitectura de exclusión: una que administra el despojo material y simbólico como rutina, que expulsa cuerpos y borra voces, que legisla la desigualdad mientras proclama derechos universales.
La clausura de Periferia Cimarronas es también un síntoma del vaciamiento político del sistema cultural catalán y español, que durante años ha promovido la diversidad como estética sin asumirla como estructura.
El marco temporal resulta especialmente revelador. Que todo ocurra en los días previos a la Navidad, la gran fiesta de paz y fraternidad del calendario cristiano, no es solo una ironía cruel. Deja al descubierto cómo el lenguaje de los derechos se ha convertido en un dispositivo retórico que encubre la hipocresía del aparato público. Europa festeja el nacimiento de un niño refugiado mientras criminaliza a quienes huyen de guerras que ella misma alimenta; Catalunya celebra “el día de las personas migradas” mientras reprime y desaloja cuerpos racializados de sus espacios de vida; la Iglesia predica acogida mientras parte de su feligresía levanta muros en nombre del miedo y la pureza identitaria.
Lo que se despliega no es una suma de incidentes, sino una necropolítica: la capacidad del Estado y de la sociedad de decidir quién vive y quién muere, quién merece abrigo y quién puede ser arrojado a la intemperie. Esta lógica no se ejerce solo mediante leyes o fuerzas policiales. Se sostiene también en una maquinaria más sutil: la del racismo institucional normalizado, que distribuye la humanidad en escalas jerarquizadas y reserva la compasión para unos mientras administra la sospecha sobre otros.
El desalojo del Instituto B9 de Badalona muestra la cara más atroz de este orden. Allí, la exclusión se materializa en piedra y cemento: cuerpos racializados tratados como desecho urbano, políticas municipales que hacen de la penuria un espectáculo disciplinario, discursos mediáticos que reescriben a la víctima como amenaza. Frente a ello, el cierre de Periferia Cimarronas revela la otra cara del mismo dispositivo: la erradicación simbólica, el silenciamiento de las voces que narran desde lo negro, lo migrante, lo disidente.
Ambas formas operan sobre fronteras distintas —lo urbano y lo cultural— pero responden a un mismo principio: el país que expulsa cuerpos es el mismo que clausura imaginarios. Donde la precariedad quita casa, el racismo quita la palabra. Uno niega el techo; el otro niega la posibilidad de narrarse, de ser visto, de existir en el espacio común. Son dos modos complementarios de restringir la ciudadanía y de sostener la ficción de una nación homogénea, blanca y moralmente intacta.
La clausura de Periferia Cimarronas es también un síntoma del vaciamiento político del sistema cultural catalán y español, que durante años ha promovido la diversidad como estética sin asumirla como estructura. Los pocos espacios sostenidos por comunidades racializadas y migrantes sobreviven con escaso apoyo público, atrapados en la precariedad que las mismas políticas “inclusivas” dicen combatir. Cuando un teatro afrocentrado desaparece, no es solo una pérdida cultural: es la expresión simbólica de la misma violencia que deja a cientos de personas sin techo.
Sin embargo, la producción cultural migrante y racializada sigue siendo una grieta luminosa en ese muro. No es solo resistencia estética, sino una política de lo vivo: una práctica de reapropiación del espacio, de reescritura de la memoria, de ampliación de lo posible.
El racismo en España ya no necesita declararse. Se filtra en la vida cotidiana, en los gestos administrativos, en la compasión selectiva. Habla de integración mientras legisla deportaciones; habla de interculturalidad mientras desmantela espacios de autonomía. Se sostiene, sobre todo, en la indiferencia: en el cansancio moral de una sociedad que, saturada de imágenes del dolor, ha confundido la empatía con el espectáculo.
Sin embargo, la producción cultural migrante y racializada sigue siendo una grieta luminosa en ese muro. No es solo resistencia estética, sino una política de lo vivo: una práctica de reapropiación del espacio, de reescritura de la memoria, de ampliación de lo posible. Esa cultura no pide inclusión: ejerce imaginación política.
Quizá el mayor desafío del presente sea entender que la lucha por los derechos culturales es también una lucha por el derecho a la vida. Porque quien queda fuera del relato queda también fuera del amparo. Y porque un país que expulsa a los más vulnerables del territorio y a los más incómodos del discurso no puede llamarse democrático.
En esta Navidad de 2025, mientras Europa proyecta fronteras en ultramar y España alerta sobre los “extremismos” y la “desinformación”, conviene no perder de vista lo esencial: la verdadera crisis no es migratoria, es la renuncia del estado de bienestar a garantizar derechos universales, primero para las personas migrantes y después para el conjunto de la sociedad.
Y lo que puede abrir una salida no será la caridad del centro, sino la imaginación de los márgenes. Ese lugar desde el que todavía ensayamos —a contracorriente— el arte radical de cuidarnos en comunidad.